
Tendría seis años cuando conocí a mi abuelo, nada raro salvo por el hecho de que él murió cuando mi madre era una niña. Ahí estaba, mirándome jugar en medio del solar del rancho de mi abuela. Lo vi desde que llegó, su rostro enjuto de recuerdos me dio confianza, “soy tu abuelo Juventino. Ese lunar que tienes en la nariz va a caminarte hasta llegar debajo de tu ojo, igual que a mí”, me dijo mientras se inclinaba para mostrarme su pequeña mancha en la mejilla al tiempo que su dedo índice tocaba mi nariz. El frío que sentí recorrió mi cuerpo en un chispazo que me prendió un ligero llanto que le hizo incorporarse. Al alejarse dejó flotando un “salúdame a Laura” que se perdió con él a través del patio y el bosque que lo devoró en segundos. Nunca voy a olvidar la cara de mi abuela cuando al salir de la cocina le di el recado.
Fue en mi adolescencia que sucedió de nuevo. Cada que alguien pasaba por la casa de mis vecinos su estúpido perro se abalanzaba llenando de baba y la rabia de sus ladridos a cuanto incauto pasaba por ahí. Todas las tardes después del colegio esperaba ansioso su embestida para recibirle con gargajos, insecticida o lo primero que tuviera a la mano, hasta que de pronto cesó y al buscarlo por una rendija lo encontré recostado al fondo de la casa. Al día siguiente por la mañana un dolor parecido a un calambre me despertó en un grito de sorpresa e indignación por saberme mordido por un sueño… pero no, era real, sus dientes punzaban en mi nalga izquierda, todavía latían cuando por la tarde le pregunté a mi vecina por su pastor alemán, displicente me dijo: “se murió ayer”.
Regularmente salía de trabajar a las tres de la mañana de la redacción del Novedades sobre la avenida Balderas. Caminaba cuidándome de cada sombra sospechosa a mi alrededor, por eso cuando vi en el otro lado de la acera ese fardo quejoso no le hice caso, algún borracho vomitando, pensé. La noche siguiente la misma ruta pero en vez del bulto, a un costado del cine Ciudadela, había infinidad de veladoras que parpadeando me recriminaban mi insensibilidad para con los demás. Inició entonces esa pesadilla. Era el chirriar de un pájaro, más parecido al sonido de la cadena oxidada de una bicicleta. Cada madrugada, saliendo del periódico me acechaba, no importaba si me dirigía a una cantina o abordaba un taxi para evitar la Ciudadela. Me seguía con la tenacidad de un cometa que arrastraba su pi - pi - pi, primero a mis espaldas, luego me rodeaba y después atravesaba los comercios en un eco enloquecedor que duró hasta la Navidad. Esa noche mi madre cocinó cochinita pibil, y una frondosa botella de ron hizo sus delicias entre el baile con mis primas y tías. Lleno de comida y felicidad de estar vivo me fui a dormir o eso pensaba cuando de pronto desperté sin cruda alguna en mi recámara, por las ventanas el crepúsculo salpicaba todo de rosa naranja rojo azul. Bajé las escaleras y al revisar la casa noté que estaba en completo orden, sola, como si la fiesta hubiera sido en otra parte. Un impulso me llevó a la puerta principal que al abrirse me hizo adivinar entre la luz matinal tres figuras detenidas ahí una eternidad: mi abuelo y su lunar, el perro que tantas veces jugó a ser mi enemigo y una cara nunca vista pero que de immediato adiviné como mi silbido alado que al igual que los demás me miraban lejanos, con tristeza, invitándome a salir y compartir con ellos el inicio del día o de mi noche. Una voz susurró mi nombre a mis espaldas, cerré la puerta, subí las escaleras y me recosté. Mi hermano al día siguiente me contó su sorpresa al encontrarme con el rostro morado quejándome sobre mi cama, sin poder respirar atragantado en un vómito que tapizó de cochinita pibil y ron la recámara tan pronto como me inclinó. Desde entonces a la muerte no le tengo miedo, a la cochinita pibil no la he vuelto a probar.












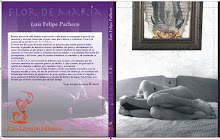


No comments:
Post a Comment